Capítulo 1
Hablaba solo. Así lo encontró su padre, sentado en el furgón del camión de mudanza, mirando con ojos sin retorno la casa donde vivían, como si nunca más la fuera a ver. La casa, que en realidad era un departamento en planta baja sobre la calle Gurruchaga, se borró de su memoria por completo por un tiempo, al menos hasta hoy.
Pero a la distancia todo se ve distinto.
Nunca más estaría su abuela Roxana asomada a la ventana charlando con cuanta vecina pasaba por allí, alargando las tardes en la primavera callada del ‘79.
Ni Mariela arrancándole los pelos a cuanto “negro”, como decía ella, pasaba por la puerta corriendo a su hermano, Ricardo, con el afán de obligarlo a seguir jugando a las escondidas. Un juego -que por contar siempre él- había dejado de divertirlo y por eso escapaba.
Los “negros”, como decía su hermana mayor eran el Indio y Víctor; y como eran más grandes que él, se sentía en la obligación de defenderlo como podía: con uñas y dientes, subida a un banquito, desde lo alto, en la ventana de su casa.
Eran dos chicos de los conventillos de Palermo Viejo cruzando Honduras, que paraban en la feria de Nicaragua vestidos con ropa deshilachada y calzados con zapatillas que de Flecha le quedaban sólo la suelas: gastadas, confeccionadas con retazos de distintas telas: lisas, floreadas, de jean y con cordones de diferentes colores.
No podían alcanzarlo a Ricardo, si no, por supuesto, le hubieran pegado. Por “cheto”, por tener las zapatillas sanas y limpias -ni siquiera mejor que las de ellos, marca Pampero-, pero nuevas, motivo más que suficiente para envidiarlo y castigarlo de ser posible.
Ricardito tenía experiencia en eso de correr y esquivar sopapos. Además, contaba con la ayuda incondicional de su única hermana, y no era poco.
Pero no miraba la casa, si no la ventana, por última vez. Buscaba algo. En esas visiones que el viento deshilacha y sopla basuras en los ojos que impiden mirar con claridad, que molestan; porque ya nadie estaba allí, excepto la mancha de sangre en la persiana otra vez baja, que todavía creía ver. Queriendo confundir recuerdos con quien sabe qué en la esquina de un rosal lleno de espinas.
¡”Andá para la cabina del conductor, Ricarditoo! No te lo quiero volver a repetir”.
Y ahí nomás, su padre le voló un mamporro. No le dio tiempo a moverse y la cachetada sonó como un látigo en la mejilla de Ricardo, como tantas otras veces.
Creyó reconocer su ira desde entonces, la siguió viendo florecida en el ayer: marchita, olvidada, pero viva.
Pero no lloró. Nunca lo hacía. Ricardo no sabía llorar.
Mordió los dientes, como siempre, refunfuñando y se fue para adelante, a la cabina del conductor, sin chistar.
El camión con sus pertenencias –junto con ellos- estaba en marcha. Había un coche de policía apostado en la esquina. Como muchos en esos años conocía la calma que anticipa la tormenta, aunque sólo fuera un niño. Ricardito notó que su papá se puso más nervioso que de costumbre, y ya era mucho.
“Arrancá, Ulises, arrancá. Arrancá, que se nos hace tarde. Y ese auto de policía que está ahí, parado atrás… ¿Lo ves? ¡No mirés, pelotudo! No me gusta nada”.
Por fin, el camión partió a destino. Además una orden de su papá era una orden, para cualquiera que escuchara ese tono de voz. Mientras la calle Gurruchaga se terminaba sin dejar huella y doblaba por Warnes sin que nadie los siguiera. Llevando consigo bajo el brazo las primeras horas amargas de su vida.
Con el correr de los minutos, las lágrimas del espejo interior de Ricardo se fueron secando con un pañuelo de seda azul color cielo que heredó de su abuelo materno al que prácticamente no conoció y disfrutó del viaje. La bronca se le fue yendo de a poco y descubrió el placer de observar todo desde la ventanilla. El sol se reflejó en sus ojos y en los cristales, en ese puente de sueños que oscila entre la oscura sombra y el reflejo de su vida. Al lado del asiento del chofer se sentía importante, acompañado, contenido, aunque sea por un rato.
Su padre no habló en todo el trayecto. Hasta que, fastidioso porque Ricky no dejaba de leer uno por uno todos los carteles con el nombre de los negocios que veía en voz alta, le gritó:
“Callate”.
Pero fue sólo un grito, esta vez no hubo violencia.
El flete dobló por Campichuelo y cruzó la Avenida Díaz Vélez por una calle que a las pocas cuadras se corta por la vías del tren Sarmiento, escondida entre los parques Centenario y Rivadavia (o Lezica), empedrada, repleta de arces y paraísos, al costado del Hospital Durand.
“Llegamos”, dijo Ricardito, con el corazón que se le salía del pecho.
“Llegamos”, repitió su padre.
Cuando Ricardo entró a la casa de Eleodoro Lobos en Caballito se encontró con dos puertas con cerrojo pero sin llaves abiertas de par en par, un patio cerrado con vidrios y un cielo color azul como su pañuelo de seda, que al verlo, le permitió sonreír por un instante y una escalera que lo conducía, luego de pasar por una pieza ubicada en un entrepiso, a un jardín repleto de pájaros y de flores: había zorzales, colibríes, botones de oro, cabecitas negras, mirlos y una calandria mora que no paraba de cantar. Las flores eran muchas y distintas, pero sólo reconoció los claveles.
Había un macetero de cemento que cubría todo el frente y alegraba su vista, con plantas que trepaban sobre las paredes de la terraza recostadas sobre el verdín que le dan los años y la humedad a las casas viejas. Y un montón de pelotas de fútbol que se ve se le colgaban a los chicos del barrio que jugaban en la vereda, y Ricardo empezó a patearlas a todas, y vio entonces como se formaban figuras sobre la pared de la terraza a orillas de la vida.
Cuando un baño de agua fría lo volvió a la realidad de un baldazo, al grito de su padre:
“Bajá Ricardo” ¿Qué carajo estás haciendo ahí arriba? No ves que no hay nada. Vení a ayudar a tu mamá y a tu hermana a desembalar las cosas, que yo estoy con el señor de la mudanza entrando los muebles y no doy abasto. ¿Qué querés, que lo hagan tus abuelos? ¡Bajaá Ricardoo! No te lo quiero pedir ni decir más”.
Ricky bajo de inmediato. Quería contarle a su papá que en esa terraza de sueños iban a poder tener el criadero de perros que por falta de espacio no tuvieron en el departamento de Palermo. Y que en el lavadero podían poner los pájaros que aunque no fueran silvestres –como él los había visto- podían ser canarios de colores: verdes, marrones, rojos, azules, amarillos y por qué no, también de canto clásico. Ricardo tenía el oído adiestrado por la práctica para reconocer cuándo un canario roller cantaba bien y cuándo no, aunque su canto estuviese perdido en una pajarera con más de cien pájaros cantando a la vez. Su padre lo ponía a escucharlos cantar y cuando Ricardito decía “ese”, ese y no otro era el que compraban, se lo llevaban y efectivamente era bueno.
Pero no lo escuchó.
Quería contarle que él había visto en la terraza las plantas, las flores y los pájaros, al menos por un instante. Que faltaban los perros, pero que los podían traer. Que lo imaginó así y que esta vez, aquel deseo de su papá, que también fue el de él por un largo tiempo, podía convertirse en realidad.
Pero no lo escuchó.
Lo único que quería su padre era que ayudara a su mamá y a su hermana a desembalar los canastos y a ordenar las cosas. Y a sus abuelos a terminar de instalarse. Y eso fue lo que hizo.
Continuará…







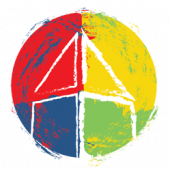
 RFI
RFI  Creativa Radio
Creativa Radio