Los maestros cantores de Nüremberg desde el Teatro Real
Escrito por Pablo De Vita el 7 febrero, 2024
(7 de Mayo de 2024 – Buenos Aires) – Esta producción supone un acontecimiento musical tras 22 años desde su última representación en el Teatro Real; a la vez que supone todo un tour de force para artistas, equipos técnicos y personal, debido a su exigencia en todos los niveles. Pablo Heras-Casado estará bajo la batuta de esta producción, tras todos los Wagners que ya lleva dirigidos en el Real y junto a grandes voces como Gerald Finley y Jongmin Park. Esta ópera trata temas como la tradición versus la innovación, la lucha por la libertad creativa y la importancia del amor verdadero y la honestidad. También tiene una dimensión política, ya que se ambienta en una época en la que la unidad nacional alemana era un tema candente y se utilizaba la cultura y la música para promoverla. Se verá en directo a través de MyOperaPlayer el sábado 18 de Mayo a las 18hs (hora española).
La partitura de la única comedia de Wagner –con permiso de La prohibición de amar– ocupa más de 800 páginas –frente a las menos de 600 de Parsifal– y su papel protagonista –el zapatero Hans Sachs– tiene un texto equivalente al de los tres Wotan de El anillo del nibelungo juntos. La clave que explica estas cifras radica en su estilo, en el predominio de los tempi rápidos y en el carácter conversacional de su escritura vocal, que la aproximan –quizá más que cualquiera de los restantes dramas musicales wagnerianos– al ideal de teatro cantado preconizado por su autor. Mayúscula en todos los sentidos, Los maestros cantores es también algo así como el reverso burgués de Tannhäuser y la traducción a escala humana de las pasiones de Tristán e Isolda. También es una nueva y original muestra del interés de su autor por la cultura medieval, invocada ahora como reflexión sobre la función del arte como tradición y como fuerza transformadora. Subirá al escenario a través de la mirada de Laurent Pelly –La fille du régiment, Viva la mamma–, quien mide en esta producción, por primera vez frente Wagner, su proverbial don para la comedia.

Ópera cómica en la que el joven caballero Walther von Stolzing, que se acaba de trasladar a Nuremberg, tiene el propósito de ganar un concurso de canto ya que el padre de su amada Eva ha prometido la mano de su hija a aquel que se corone como ganador del concurso. Sin embargo, Beckmesser, que también está enamorado de Eva, forma parte del jurado que debe señalar los fallos de los candidatos, y por celos hacia Stolzing le rechaza. Finalmente, Hans Sachs ayudará a Stolzig a ganar el concurso, a pesar de estar también interesado en Eva.
«¡Locura! ¡Locura!
¡Locura por doquier!
La veo siempre que leo con atención
las crónicas de la ciudad y del mundo
para encontrar la razón de por qué las personas
se atormentan y se vejan hasta sangrar
con su terrible e inútil furor.
Nadie obtiene recompensa ni gratitud por ello.
El empujado a huir se cree el perseguidor.
¡No logra oír ni sus propios gritos de dolor,
y al hurgar en su propia carne
imagina estar procurándose placer!
¿Quién puede darle un nombre?
¡Es la antigua locura,
sin la que nada puede suceder,
nada avanzar o estar!
Si se detiene en su carrera,
al dormir ve su fuerza renovada:
pero en cuanto se despierta nadie puede controlarla.
¡Qué pacífica con sus fieles costumbres,
confiada en sus hechos y en sus obras
se halla, en el corazón de Alemania,
mi amada Núremberg!
Pero una noche, tarde,
para impedir una desgracia en medio del ardor juvenil,
un hombre no sabe hallar consejo.
Un zapatero en su taller tira del hilo de la locura.
¡Cuán pronto empieza a reinar la furia por calles y callejuelas!
Hombres, mujeres, compañeros, niños
se enfrentan como locos y ciegos.
Y si ha de prevalecer la locura,
ahora deben llover los golpes,
con palizas, puñetazos y empellones
para apagar el fuego de su ira.
¡Dios sabe cómo ha sucedido esto!
Debió sin duda ayudar un duende:
una luciérnaga no encontró a su pareja
y ha provocado el alboroto.
Fue la lila: ¡Noche de San Juan!
¡Pero ya ha amanecido entonces el día de San Juan!
Veamos ahora cómo se las ingenia Hans Sachs
para encauzar esta locura
hasta alcanzar un fin más noble:
porque si la locura no nos deja en paz,
incluso aquí en Núremberg,
que esté al servicio de aquellas obras
que raramente contribuyen al bien común,
y nunca sin una pequeña dosis de locura».
RICHARD WAGNER: MONÓLOGO DE HANS SACHS DEL ACTO III
TRADUCCIÓN DE LUIS GAGO
Libros contra la intolerancia, las mordazas y las reglas obsoletas, por Joan Matabosch
La puesta en escena de Laurent Pelly presenta el taller de Hans Sachs como un espacio invadido por pilas de libros, como si el arte y la poesía hubieran tomado posesión del lugar de trabajo del maestro zapatero. El arsenal de casas de cartón que rodea el taller, envaradas y acogedoras, alerta del clima que reina en la comunidad de vecinos: cerrado, rígido, normativo, protegido por reglas inapelables e insensibles que se erigen como una muralla que resguarda a la comunidad del exterior. Es el concepto de «orden» del Tratado sobre la violencia, de Wolfgang Sofsky: «Producción de uniformidad, expulsión represión de cualquier diferencia». Frente al paisaje icónico, pero también acorazado, de estas viviendas tradicionales, los montones de libros aluden a un mundo abierto, libre, dominado por la sabiduría y la razón. Aunque no sea necesariamente la razón la que desencadene el proceso creativo de una obra de arte: «Lo irracional —aquello que los psicólogos acostumbran a llamar, poco después de Wagner, el inconsciente— es una parte de lo que ignoramos bajo nuestra propia responsabilidad, porque permanece dentro de nosotros y tiene el poder de destruirnos», escribe M. Owen Lee, «aun así, de un modo enigmático, es a través del mismo elemento irracional de la naturaleza humana que se crean las obras de arte. Puede ser tanto por nuestra debilidad como por nuestra fortaleza».

Es difícil dilucidar por qué decidió Wagner plantearse la creación de un «drama musical» como Los maestros cantores de Núremberg, a partir de una temática tan drásticamente diferente a todas las suyas. Diferente porque, en primer lugar, el mundo político y los conflictos de poder están casi ausentes; y, en segundo lugar, porque no existen figuras de autoridad pública, lo que es doblemente sorprendente en un compositor con convicciones tan contundentes en este campo. La acción transcurre en un Núremberg utópico, una ciudad sin gobierno, dominada por artesanos de todas las disciplinas, enteramente consagrada al comercio y al arte. Todo tiene un cierto tono de realismo cotidiano muy desacostumbrado en Wagner, aunque quizás más cerca de lo onírico que de lo realista. Y todavía más atípicos son los monólogos, en los que los personajes no narran hechos anteriores que ayuden a recomponer un determinado mito, como en El holandés errante, Lohengrin, El anillo del Nibelungo, Tristán e Isolda o Parsifal, sino que se limitan a transmitir las emociones concretas de los personajes en el momento presente. Frente a cualquiera de las otras óperas del Wagner maduro, donde el pasado se diluye con el presente para favorecer lo que tiene de específico relatar un mito y no una anécdota, aquí la acción se narra en presente. Tampoco es habitual que Wagner se pliegue, como hace en Los maestros cantores, a una acción que dura apenas veinticuatro horas, la vigilia, la noche y el día de San Juan, el paréntesis primitivo, pagano, ancestral, entregado a los instintos, del solsticio de verano. Es una acción muy simple en sus grandes líneas, pero que tiene una fascinante complejidad cuando nos acercamos y apreciamos todos sus detalles, remarcable de coherencia, de verosimilitud y de rigor, con escenas que se encadenan con agilidad. Y, desde luego, está el hecho de que sea una comedia, algo también muy inesperado en Wagner. Y, encima, una comedia costumbrista. En Los maestros cantores, lo cómico de la situación aflora a cada instante, y a veces es la misma orquesta la que asume sin contemplaciones ese rol burlesco: el staccato expresa el insufrible espíritu puntilloso de Beckmesser, y los efectos de scherzando hacen que el tema solemne de los maestros suene, de repente, casi ridículo. Lo cómico, muchas veces, está en la música. Wagner utiliza el humor como un arma arrojadiza contra el conservadurismo más obtuso, casi como un instrumento de liberación del ceñido corsé del
pasado. Se trata, eso sí, de un humor benévolo, más ironía que sarcasmo, porque lo que late detrás de la obra es una voluntad de reconciliar, por una parte, el arte y, por otra, las reglas a través de las que se crea el arte, cuya rigidez puede provocar que no pueda ni siquiera crearse una obra que cuestione esas reglas.
Wagner rechaza el academicismo, desde luego, pero lo formidable es que al mismo tiempo le rinde un homenaje haciendo explícitas esas formas y esas técnicas musicales del pasado, que son mucho más aparentes que en cualquiera de sus otras obras. Frente al cromatismo de Tristán e Isolda que en Los maestros cantores se evita a cada momento, aparecen aquí las mejores formas de la música antigua —corales, fugas y contrapuntos— junto a técnicas de la ópera tradicional que Wagner ya había descartado en sus dramas musicales anteriores. Hay números cerrados, piezas de conjunto y excepcionales muestras de canto coral clásico —incluso un coral luterano compuesto a la manera de Bach— que acaban siendo, en perfecta sintonía con el tema latente, tributos a este mismo academicismo que Wagner reconoce que la evolución del arte, inexorablemente, va a ir dejando atrás. Lo que se plantea, en el fondo, es una de las cuestiones teóricas fundamentales del Romanticismo: la función del arte en la sociedad y la libertad del artista por encima de las normas retóricas. Wagner se identifica tanto con el personaje de Hans Sachs, en su condición de teórico musical conocedor pero no esclavo de las normas, como con el de Walther von Stolzing, en tanto músico que rebosa inspiración y creatividad, contrario al sometimiento a reglas ajenas a las de su propia intuición. Y ese conflicto entre inspiración —representada por Walther— y la academia —encarnada en los maestros cantores— se resuelve satisfactoriamente gracias a la posición conciliadora de Hans Sachs, instado finalmente a interrogarse sobre sí mismo, tanto en el plano de las ideas estéticas como en el plano personal, a lo largo de las veinticuatro horas en las que transcurre la acción dramática. Como en la ópera más tradicional que él mismo contribuyó a desmantelar, Wagner utiliza aquí el coro como metáfora de la comunidad en la que transcurre la acción dramática. En la escena inicial, el coro encarna la unión religiosa de la hermandad y canta una liturgia que transmite inmovilidad, unción y unanimidad. El contraste es total con el final del segundo acto, donde grupos corales se fragmentan en individualidades enfrentadas y dejan al descubierto que la cohesión de un colectivo es extremadamente frágil. Así lo reconoce Hans Sachs en su segundo monólogo, «¡Wahn!», cuando lamenta que la armonía de los individuos y de la comunidad se encuentra siempre amenazada por el conflicto, el desorden, la violencia, el caos, siempre latente. En su parlamento, Sachs alerta de los peligros de un pueblo entregado a sus pulsiones y solo acepta el libre albedrío como una manifestación individual dentro de un entorno que mantiene sus mecanismos de control. El artista, el genio, es libre en una sociedad que se protege del abismo defendiendo con firmeza las normas y leyes que ordenan su convivencia. Y, en la escena final del tercer acto, la unanimidad que se logra de nuevo, aplaudiendo todo el pueblo el triunfo de Walther frente al ridículo de Beckmesser, tiene algo de aviso para navegantes. Esa opinión arbitral de la comunidad puede auspiciar el rompimiento de las estructuras obsoletas, pero también tiene el peligro de degenerar en el populismo de un arte desprovisto de cualquier exigencia y rigor. En los territorios germánicos, los maestros cantores eran las agrupaciones corales —inicialmente parroquiales y a partir del siglo XIV autónomas— donde se instruía sobre el arte de componer canciones, y de cantarlas, de acuerdo con las normas retóricas propias de este arte.

Desde el siglo XV, esas cofradías burguesas de maestros van sustituyendo a los Minnesänger cortesanos. Se consideraba que la creación artística era una habilidad artesanal que se tenía que aprender y enseñar, como cualquier otro oficio, y por eso las agrupaciones de maestros cantores tenían la estructura de un gremio, con aprendices, cantores y maestros. Entre ellos el poeta y zapatero Hans Sachs (1492-1576), que fue un personaje histórico de la ciudad bávara de Núremberg. Los maestros tienen del arte una concepción sobre todo formal, y la creación obedece para ellos a reglas concretas y también absolutas, fijadas como un edicto para la eternidad. En ese marco, la libertad del creador no puede existir más que dentro de limites muy estrechos. Wagner no se opone, realmente, al hecho de que existan reglas, ni deja de reconocer su valor. Para él no es concebible un arte que no responda a unos determinados principios, pero su aplicación debe estar sometida siempre a las exigencias del proyecto artístico. Beckmesser conoce perfectamente las reglas, y por eso ha sido designado por los maestros como «marcador», pero está completamente desposeído de envergadura artística: confunde lo «bello» con lo «correcto», que es lo que se ajusta a las expectativas de la regla. Y esa es una vía muerta para el mundo del arte. Es posible que incluso el mismo Beckmesser sospeche, en lo más profundo, su absoluta falta de talento. Si no, ¿por qué decide someter al criterio de Hans Sachs su composición destinada al concurso en el que se juega su futuro? En el fondo lo que cree es que si una canción la ha compuesto Hans Sachs tiene que ser forzosamente mejor que una suya propia, incluso aunque su melodía y su ritmo le resulten incomprensibles. Tan abstrusa le resulta la canción que le inflige al texto la melodía de su propia serenata provocando un efecto hilarante por disparatado. Walther es quien redimirá los versos otorgándoles la forma musical acabada y definitiva que permite que resulten comprensibles. Con Walther el mismo poema adquiere todo su sentido porque se establece el lazo consustancial hacia el autor de la creación, hacia el artista de quien exprime sus sentimientos individuales y, por lo tanto, auténticos. Beckmesser ha fracasado, porque cree —como el musicólogo Eduard Hanslick, cuyas teorías Wagner quiere parodiar— que existe un «bello objetivo», independientemente del sujeto que se expresa en la obra. Para Wagner se trata exactamente de lo contrario: la obra de arte debe ser el soporte a través del que se exprime la personalidad del artista, y es absurdo pensar en la belleza de una música independientemente del texto poético que le otorga su sentido. Seguramente en la actualidad Wagner se sorprendería de hasta qué punto la historia del arte ha acabado dándole la razón a su más acérrimo enemigo, sin invalidar nada la enormidad de su propio legado. En el extremo opuesto al fundamentalista Beckmesser, pedante, defensor de una tradición esclerótica, alejada de sus raíces vitales, aparte de codicioso, Walther von Stolzing no sabe nada de reglas, ni de rimas, ni de «tabulaturas». Sus inspiradas creaciones no siguen las normas académicas, que ni domina ni le importan lo más mínimo. Wagner se identifica con él cuando afirma —como los románticos alemanes— que la inspiración creadora surge del mundo interior del artista y no del exterior: es un privilegio que ha sido concedido solo a una mínima parte de la humanidad. El héroe insumiso quiere afirmar su libertad de expresión frente a las convenciones artísticas y sociales, que le parecen artificiales y escleróticas. Lo suyo es talento en estado puro, que fluye a borbotones, y que no sabe dejarse intimidar por reglas eruditas polvorientas. Por eso se lanza a cantar un himno a la primavera y al amor de un romanticismo exacerbado, libre y repleto de licencias, con giros literarios y musicales alambicados, de una libertad desconcertante, que viola todas las reglas imaginables sin dejar de ser, por algún motivo, irresistible. Los maestros presentes se muestran horrorizados de las transgresiones del aspirante, especialmente el escribano Beckmesser, que actúa como censor. Poco a poco, a través de la mediación de Hans Sachs, Walther va a aprender a disciplinar, sin dejar de reencontrar, esa inspiración que tiene por instinto, pero que al inicio suena todavía inmadura, porque se desborda a cada verso, y porque está poseída por un deseo de singularizarse que no siempre casa con la expresión justa conveniente derivada del verso. Walther acaba dándose cuenta de que, finalmente, el arte se aprende, y ese aprendizaje se acaba confundiendo con la vida.
Es el eterno problema al que se enfrentan desde siempre los innovadores, que chocan con la incomprensión de quienes intentan encajarlos dentro de los marcos conocidos y legitimados. Porque acceder a una estética nueva puede implicar, a veces, aceptar como plausible un nuevo universo expresivo, y esto supone un esfuerzo y una visión tolerante. Aparte del peligro de que el establishment detecte, en esta belleza «libre de reglas», una amenaza para sus posiciones. El régimen siente «instintivamente» —como dice Cornelius Castoriadis— que «la verdadera obra de arte representa para él un peligro mortal, su cuestionamiento radical, la demostración de su vacío y de su inanidad». Por esto es más prudente reducir al silencio a los auténticos artistas, que pueden emocionar los corazones y conllevar reacciones viscerales difíciles de canalizar. En este sentido el más peligroso de los maestros no es Beckmesser, sino Kothner, el más frío y el mejor estratega. Hay quien lo ha visto como un verdadero estalinista avant la lettre. Sabe que Sachs no es un contrincante en el partido porque es demasiado anciano; ni tampoco Pogner, que es un majadero que se lamenta de la escasa consideración del arte de los maestros fuera de la ciudad; ni Beckmesser, que es impopular. El único contrincante que amenaza su poder es Walther, y por eso hay que eliminarlo, siempre desde una glacial aplicación de los estatutos del partido, sin manifestarle jamás la más mínima animosidad personal. Y en ello está, entregado a la farsa de enunciar las reglas de la «tabulatura» —sobre una música que casi podría ser de Händel— que esconde beatíficamente sus verdaderos objetivos. Los personajes son complejos y admirablemente definidos dramáticamente, pero Los maestros cantores de Núremberg quiere plantear, finalmente, más que una intriga psicológica realista, un debate estético. No se nos explica una trama, sino que se utiliza una trama para exponer una problemática teórica compleja. Y la grandeza de Wagner es hacerlo de una manera tan luminosa, tan comprensible, tan sencilla y tan emotiva. Walther von Stolzing quiere ganar el concurso de los maestros cantores que patrocina el orfebre Pogner, que ha puesto como premio la mano de su hija Eva, con la condición, eso sí, de que ella acceda a casarse con el ganador. De manera simbólica, Eva tiene como pretendientes tanto a Walther como a Beckmesser, como si las dos posiciones estéticas compitieran para conquistar a una mujer —Eva— que es el símbolo de la poesía misma, y que encarna el futuro de la creación artística. Como sabemos desde el inicio que Eva y Walther están enamorados, lo único que tiene que hacer Walther es ganar un concurso regido por unas reglas de composición de una ridícula rigidez. Beckmesser, el mayor intolerante ante cualquier modificación de las reglas tradicionales del canto, se complace en poner en evidencia las transgresiones de Walther; mientras que el respetable Hans Sachs se convierte en su máximo defensor porque, aunque valora las reglas, también sabe reconocer el talento. Y Wagner se sirve de él para exponer su propio pensamiento, inequívocamente romántico, sobre lo que es y cómo debe crearse el auténtico arte. Su lucha es a la vez en dos frentes, con un margen de acción muy estrecho. Por un lado, defender los fundamentos de los valores esenciales frente a quienes proponen un progreso sin memoria; y por otro ridiculizar a quienes confunden las reglas del arte con el arte mismo. «Las buenas reglas son aquellas que la excepción confirma», le hará decir a Hans Sachs, detrás de quien se esconde, desde luego, el mismo Wagner haciéndole encarnar la tolerancia, la apertura de mente, la inteligencia, las dotes diplomáticas y la fidelidad al espíritu y no a la letra. Saber escuchar, saber entender, saber trascender el enunciado de las reglas para hacerlas brillar más que nunca en su espíritu. Todo eso sin renunciar a la disciplina a la que debe someterse el creador, porque lo contrario sería caer en una anarquía estéril. Las reglas no deben ser percibidas —nos dice la obra— como un corsé externo y gratuito, sino como una exigencia de inteligibilidad inspirada por el buen sentido. Por lo tanto, no son inmutables, ni aspiran a la eternidad. Las renovadas reglas del arte deben ser confirmadas periódicamente, cree Hans Sachs, por el pueblo. A él es a quien corresponde, finalmente, sancionar el arte, determinar el valor de las composiciones. Por eso propone que sea el pueblo de Núremberg el árbitro del concurso: «Sería sabio que una vez al año —dice Sachs— hiciéramos una prueba a las mismas reglas, para saber si a fuerza de hábito o rutina han perdido su fuerza y su vigor. Y si seguimos todavía el camino derecho de la naturaleza, que por sí misma os dirá que no sabe nada de la “tabulatura”». Las leyes naturales son, cree Sachs, las mejores guías para el arte.
Y así es como con esta obra monumental, rebosante de una indulgencia encomiable, Wagner acaba tomando distancias, sin amargura, incluso ante su propia obra. Casi se permite una visión crítica de lo trágico, que es tanto como una perspectiva distanciada de sus dramas musicales. No es que borre el lado serio, sino que se permite contemplarlo con una sonrisa benévola. Por esto Los maestros cantores necesita, para ser comprensible, ese tratamiento de comedia que quiso darle Wagner. Y necesita también superar la sesgada —e ignorante— utilización de la obra por parte del régimen nacionalsocialista, que provocó que durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial fuera mirada con recelo y se utilizara más como incómodo icono de un pasado vergonzante que como obra de arte. Incomodaban, sobre todo, las palabras finales de Hans Sachs: «Si el Sacro Imperio Romano Germánico estallara, nos quedaría todavía el santo arte alemán». Frase, por cierto, que lo que afirma es que la identidad alemana no se realizará a través de la acción política, sino que será de orden cultural y artístico. Para Wagner, Alemania es el arte alemán. Mensaje en nada militarista, en las antípodas de la utilización tendenciosa que algunos hicieron de la obra durante la contienda. En definitiva, Alemania no se construirá con cañones y con tanques, sino con arte. Con esa invasión de libros que Laurent Pelly propone que asalten el lugar de trabajo de Hans Sachs y la ciudad entera. Montones de libros, de esos que algunos regímenes políticos quemaban en la Bebelplatz y otras plazas públicas tomadas por el fanatismo, que aluden a un mundo abierto, libre, dominado por la sabiduría y la razón. Libros contra la intolerancia, las mordazas y las reglas obsoletas.
Joan Matabosch es director artístico del Teatro Real
(texto perteneciente al programa de mano)







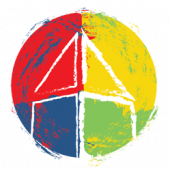
 RFI
RFI  Creativa Radio
Creativa Radio